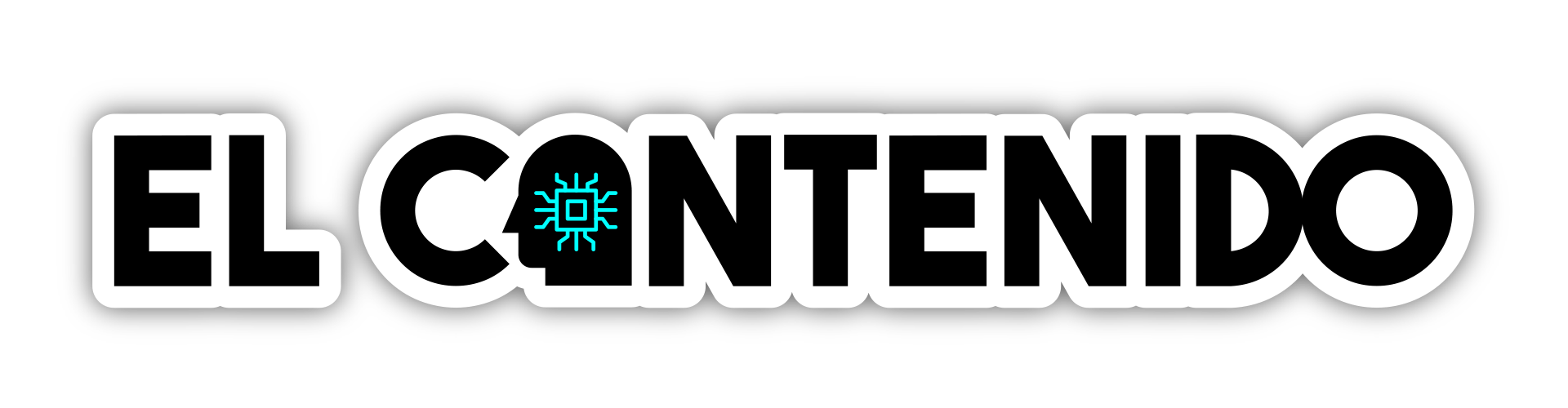Claro, aquí tienes el contenido reescrito:
Romanrisk.com
Azúcar, grasa y efectos especiales
En esta época, el cine huele más a nachos que a narrativas cinematográficas.
No importa si la película no está dirigida a un público infantil —aunque, en realidad, casi todas lo están—; de cualquier modo, ellos están ahí. Si no comprenden algo, preguntan. Si se aburren, empiezan a golpear la butaca de adelante. El padre, casi siempre con una mentalidad infantil, solo desea que su hijo no llore. La madre revisa WhatsApp y publica en Instagram. Y el tipo de al lado, con una camiseta negra de logo retro, barba hipster y una barriga emocional, saca de su mochila una figura de colección como si revelara un tótem: el héroe con el que se identifica. Una lágrima le resbala por la mejilla, pero no está claro si es por el personaje… o por su propia situación.
la posibilidad de disfrutar de una escena completa sin interrupciones. Se pierde algo, sí: la ceremonia, la oscuridad compartida, el efecto inmersivo. Pero la gran pantalla perdió su mística el día que un adulto-niño le gritó a la pantalla que el Joker se apurara porque él tenía hambre.
el cine serio, por ejemplo— tiende a ahuyentar al público general. No es elitismo, sino que exigen algo que se ha vuelto impopular: atención.
el que no vende, pero que marca el rumbo: el guionista.
El guionista no grita “acción”, pero es quien hace que ocurra. Y aunque a veces lo olvidemos, todo comienza en esa primera línea que nadie ve.
No en estilo, sino en propósito. En intención. En lo que se esconde detrás de una historia que simplemente entretiene… y otra que inquieta.
Abrams y el arte de postergar el sentido
lo que realmente importa no es lo que hay dentro, sino el misterio. La pregunta. La promesa de una revelación que siempre está a la vuelta de la esquina. No es solo un guionista; es un arquitecto del suspenso diferido. Un artesano del cliffhanger. Y quizás, sin él saberlo, el narrador más funcional para una época en la que pensar es un riesgo y llegar a conclusiones, una amenaza.
Alias (2001), que surge en medio de la resaca emocional del 11-S, la CIA vuelve a ser atractiva, los espías son de nuevo indispensables y la guerra ya no se libra entre países, sino entre sombras. Alias captura esa estética como pocas: identidades múltiples, traiciones dentro de traiciones, una protagonista con un cuerpo ideal —Jennifer Garner como Sydney Bristow— que llora, se infiltra, mata y se maquilla en la misma toma.
Sin embargo, lo que parece ser complejidad es, en el fondo, una repetición con recursos. Los enemigos son vagas entidades, eternos, imposibles de comprender completamente. No porque estén bien escritos, sino porque no están escritos en absoluto. Son estructuras vacías con acento extranjero. Lo notable de Alias no es su trama, sino la ausencia total de alguna idea. Nada se cuestiona. Nada se explica. Todo es prisa. Todo es adrenalina. Es la política exterior convertida en coreografía. Una serie sobre terrorismo en la que lo único que explota es el guion.
Fringe (2008) se presenta como heredera de The X-Files. En realidad, es Alias con delirios científicos. Otra protagonista con un cuerpo ideal —Anna Torv como Olivia Dunham— repite el patrón: figuras femeninas de belleza milimétrica atadas a historias demasiado frágiles para sostenerse por sí solas. No es un error: es un diseño. El cuerpo como escudo narrativo. La estética como forma de distracción. El espectador no reflexiona: observa.
Fringe parece intentar ser una serie sobre los límites del conocimiento: universos paralelos, dilemas éticos, física cuántica aplicada al trauma personal. El laboratorio como escenario, el multiverso como coartada.
En el universo de Fringe, todo es posible. Y precisamente por eso, nada tiene importancia.
Abrams, la anestesia como estructura
Alias y Fringe, Abrams ensayó una fórmula. En Lost y en su trilogía de Star Wars, esa fórmula dejó de ser un recurso: se convirtió en doctrina. No se trataba de intriga, ni de acción, ni siquiera de entretenimiento. Era una operación quirúrgica sobre la narrativa: vaciarla de significado, mantener la forma, conservar el impacto emocional, pero eliminar toda posibilidad de conflicto real. Una anestesia narrativa camuflada como una serie premium.
Lost llegó en 2004 con una premisa sencilla: un avión se estrella en una isla y ni los personajes, ni los guionistas, ni los espectadores saben exactamente por qué. Nadie sabía de qué trataba. Esa fue la atracción. Esa ignorancia programada no fue un error, sino el método. Abrams no narraba una historia; organizaba incertidumbre. Un humo negro, una escotilla, una iniciativa científica, una secuencia interminable de flashbacks que no aclaraban, sino que complicaban. Cada episodio prometía respuestas. Cada respuesta traía más interrogantes. Así, la narrativa se convirtió en una jungla: un espacio lleno de signos sin mapa. El espectador no pensaba. Sobrevivía.
No es una historia: es un algoritmo emocional. El trauma, que en otras narrativas abre la puerta a la comprensión, aquí funciona como un bloqueo. El pasado explica el dolor, pero no genera consecuencias. Cada herida revelada no clarifica el presente: lo vuelve más opaco. Como si el objetivo no fuera entender, sino posponer. No hay tesis. No hay política. Solo acumulación de angustia. Un algoritmo emocional de alta fidelidad, donde todo parecía profundo y nada era comprensible. La isla no era un símbolo. Era una excusa.
Star Wars, producida por Disney, debería haber cerrado una de las sagas más influyentes del siglo. Lo que hizo fue otra cosa: un parque temático de la memoria. El conflicto político, que había sido central en las precuelas de Lucas, desaparece por completo. Ya no hay Senado. Ya no hay intereses económicos. Ya no hay república. Solo hay legados, linajes, batallas genéricas entre el bien y el mal, desprovistas de contexto.
Lo que queda no es un mundo sin política. Es un mundo donde la política fue borrada del guion como si nunca hubiera existido.
Lo que antes era narración, ahora funciona como un souvenir. El regreso de Han Solo, el sable de Luke, la mirada de Leia: cada gesto hace referencia a la memoria, no a la historia. El guion no articula. Replica. Cada escena se convierte en una cita. Cada personaje, en un eco. El espectador no reflexiona sobre lo que ve. Reconoce lo que ya había sentido antes.
Ese tipo de cine, en un momento en que la cultura aún debería cuestionar, no es solo evasión. Es complicidad.
Sorkin y la obstinación de creer que un argumento puede más que un misil
Algunos aún escriben como si la política mereciera una respuesta. Y cuando la narrativa dominante se vuelve ruido, ataques preventivos, eslóganes de una palabra, guerras con PowerPoint o cualquier herramienta de presentación de moda, la palabra bien dicha, articulada, estructurada con un propósito, no es solo estética.
Es resistencia.
Aaron Sorkin no escribió sobre el poder. Escribió contra su degradación.
The West Wing (1999) no fue solo una serie política. Fue una contraofensiva narrativa. En un contexto donde la presidencia real se comunicaba a través de metáforas bélicas y silencios petroleros, Sorkin propuso una arquitectura diferente: la del argumento. Su presidente —Jed Bartlet, interpretado por Martin Sheen— no necesitaba gritar para imponerse. Citaba a Santo Tomás, respondía en latín, y aún así tenía mejores índices de aprobación que su contraparte real. No porque fuera más creíble, sino porque era más necesario.
Sorkin hizo lo que muchos políticos guiados por encuestas no se atreven: contradecir a la audiencia inicialmente, ofreciéndoles algo diferente de lo que “deseaban”. Lo que habían votado.
Era un clamor articulado con estructura de guion. Un último esfuerzo por salvar el discurso antes de que se convirtiera en mercancía.
Y eso, para cualquier sistema político, debería haber sido una alarma. Pero se convirtió en una anécdota.
El elegido para continuar el legado no fue un clon blanco y sabio, sino un congresista latino, sin padrinos ni linaje, que hablaba con convicción, no con eslóganes. Matt Santos, interpretado por Jimmy Smits, no solo representaba una continuidad ética. Era un ensayo general. Fue el piloto emocional de Barack Obama. Y logró algo más difícil que obtener el poder: traer ilusión, aunque no siempre correspondida.
Arnold Vinick, un republicano serio, laico, defensor del mercado, pero razonable. Un adversario, no un villano. Un McCain. Un Romney. El episodio del debate entre ambos fue tan creíble que NBC decidió emitirlo como si fuera un debate real: en vivo, en tiempo real, con doble transmisión para cubrir la diferencia horaria entre costas.
Un canal de televisión hizo por la democracia lo que la democracia ya no podía hacer por sí misma. Ese episodio, hay que decirlo, tuvo más audiencia que muchos debates reales. Es comprensible. Porque allí no estaba en juego una elección. Se discutía la posibilidad de creer que, al menos un espacio, aunque fuera una sala de guionistas en Los Ángeles, la política aún podía explicarse sin cinismo.
La ficción había preparado el terreno. El guionista había cumplido su labor.
parece incluso moderno.
Al menos se entiende que el diálogo no es superficial. Es una herramienta.
Sorkin no escribió series. Escribió utopías moderadas. Diseños narrativos de una república que solo parecía posible dentro de una sala de guionistas. Fueron arquitecturas del discurso construidas en una época en la que todo lo sólido se desmoronaba bajo aplausos. Y lo que dejaban claro, sin necesidad de proclamarlo, era que no bastaba con mostrar el poder. Había que justificarlo.
Sorkin y el juicio como teatro: cuando el Estado narra para castigar
The West Wing era el último lugar donde el poder aún podía fingir virtud, The Trial of the Chicago 7 (2020) es el espacio donde el poder ya no oculta nada. La política no se disfraza de discurso. Se viste de toga. No busca aprobación, busca obediencia. Y si hay disenso, lo convierte en espectáculo. Esta vez, Sorkin no inventa nada. Toma un hecho real, uno de los juicios más infames de la historia política estadounidense, y lo convierte en cine. Pero el problema no es el artificio. El problema es que los hechos ya estaban guionizados por el Estado… y por sus poderes fácticos. Hoy lo conocemos como lawfare, pero en 1968 ya sabían cómo ponerlo en escena: sin pruebas, sin justicia, pero con jueces, cámaras y titulares.
Pero el fiscal general necesitaba un enemigo racial en la imagen. Y la imagen debía parecer amenazadora.
No un caso. Un casting. No un veredicto. Una escenografía de castigo. Si en The West Wing la ficción imaginaba cómo debía hablar el poder, en Chicago 7, la ficción apenas intenta resistir la manera en que el poder ya había hablado.
Busca mostrar que el lenguaje se puede usar para defenderse incluso cuando la sentencia está escrita. Abbie Hoffman no espera absolución. Espera una frase que perdure. Tom Hayden no aspira a ganar. Quiere que alguien escuche. La justicia, mientras tanto, se expresa desde el estrado como si la democracia fuera un mero trámite administrativo.
No hay metáforas. Hay cuerdas. Hay mordazas. Hay un juez que, con temblor y solemnidad, llama a eso “orden en la sala”. En esa imagen, que parece sacada de una dictadura menor, Sorkin no inventa nada. Simplemente reproduce. Esta vez, la realidad fue más violenta que su pluma.
La palabras, incluso bajo amenaza, pueden servir para eso. Para ser recordadas. Para que alguien, algún espectador, algún ciudadano, algún jurado del futuro, escuche lo que no debía oírse.
Ya no hay Bartlet. Hay Hoffman. Ya no hay jazz. Hay mordazas. Pero el impulso es el mismo: proteger el poder de la palabra cuando todo lo demás está contaminado.
al menos puede narrarse con la dignidad que el tribunal niega. Y si no hay justicia, que al menos permanezca la memoria.
El guion que debemos enfrentar
Porque incluso cuando finge hablar de galaxias lejanas, lo que discute en el fondo es quién paga, quién manda, quién recuerda, quién guarda silencio.
Lo que cambia es quién escribe el guion. Están los visibles: directores de casting, editores, jefes de producto que optimizan cada escena como si fuera una campaña. Y están los invisibles: CEOs, directores de marketing, estrategas de contenido, publicistas, que redactan la democracia como si fuera una narrativa de marca. No buscan ciudadanos. Buscan audiencia. Y lo consiguen, a costa de una amputación progresiva del lenguaje: lo reducen a gestos, a trauma sin contexto, a memorias sin conflicto, a épicas sin política.
No escribe para complacer. Escribe para insistir. En tiempos de cinismo estructural, aún cree que un diálogo puede funcionar como forma de resistencia. Que un presidente ficticio puede ser más creíble que uno real. Que un juicio puede exponer más que una campaña.
Abrams necesita cuatro historias para sostener una nostalgia sin ideas. Sorkin, con dos, logra interrumpir el algoritmo.
escribir contra el formato 9:16, contra el tiempo de lectura que no debería superar los cinco minutos, contra la lógica del scroll que convierte todo en un impulso, nunca en un argumento. Apostar, no a que aún quedan lectores dispuestos a seguir una línea que no fue diseñada para retenerlos, sino para sacudirlos, sino a que incluso si no existen, pueden construirse. Con paciencia. Con insistencia. No porque confiemos en la audiencia, sino porque confiamos en el lenguaje. Porque incluso en la derrota, el verbo prevalece más que el gesto.
Es una acusación al momento. A su forma de mirar. A su forma de olvidar. Porque Hollywood puede disfrazarse de saga, de distopía o de profecía, pero nunca deja de hacer lo mismo: ensayar el poder. Y lo hace para todos: quienes lo ejercen, quienes lo celebran, y también para quienes ya no lo reconocen, aunque lo alcancen. La amnesia ya no es un efecto colateral. Es el formato.
Quizás nos quedamos sin Bartlet, sin Vinick, sin Santos. Pero eso no significa que tengamos que renunciar al discurso. El público no desapareció. Se fragmentó, se anestesió, se replegó detrás de pantallas personalizadas. Por eso, el desafío ya no es solo narrar. Es reconstruir a quién se le narra.
Escribimos porque creemos que ese otro lado aún se puede construir. Aunque lean en vertical. Aunque escaneen solo el título. Aunque se desconecten antes del punto final.
Porque tal vez, solo tal vez, todavía se pueda reescribir.
Con Información de desenfoque.cl