Por Rodrigo Andrade Ramírez y Guido Asencio Gallardo
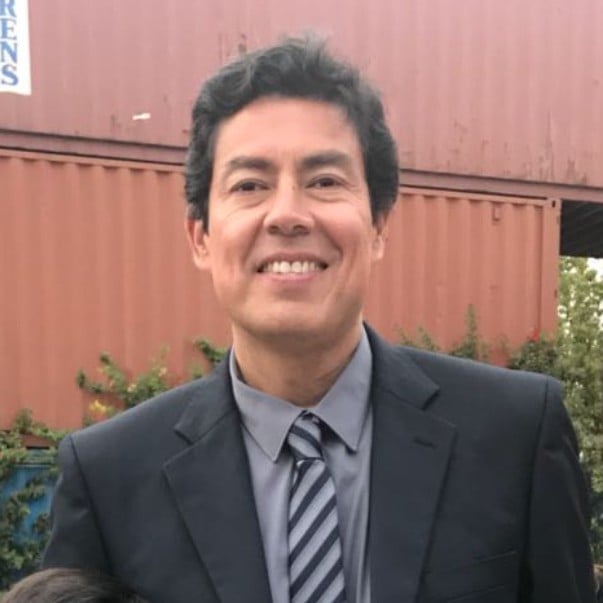
En marzo de 2024, el ministro de Agricultura de Chile, Esteban Valenzuela, lideró de manera visionaria la quinta reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Sequía (IWG por sus siglas en inglés), un espacio especializado de la Convención de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación, que tuvo lugar en la Región de Coquimbo.
Este IWG agrupa periódicamente a representantes de todos los continentes, con Chile desempeñando un papel representativo de América Latina, junto a Brasil, Honduras y Santa Lucía. El propósito de este grupo es desarrollar políticas y medidas efectivas para mitigar los efectos de la sequía dentro de los parámetros de la Convención de Lucha contra la Desertificación (CLD). Además, el IWG presenta sus conclusiones y recomendaciones para su evaluación en las sesiones de las COP de la CLD, fomentando un enfoque integral para la reducción del riesgo de desastres, incluidas situaciones de incendios forestales, y promoviendo la resiliencia de comunidades y ecosistemas.
Su mandato involucra revisar los marcos de políticas y coordinación institucional existentes sobre la preparación y respuesta a la sequía, así como considerar opciones para medidas adecuadas en todos los niveles para abordar de manera efectiva las consecuencias de la sequía dentro de la CLD.
Los países que desearon unirse al IWG postularon en 2022 para ocupar un lugar en la mesa de trabajo, resultando en la participación de Santa Lucía, Honduras y Chile para el Grupo Latinoamericano y el Caribe (GRULAC), con Chile alternando con Brasil por Sudamérica.
Chile formalizó su compromiso con la CLD en noviembre de 1997, con representación a través del Ministerio de Agricultura.
La Convención de Lucha contra la Desertificación (CLD)
La salud del suelo es fundamental para el bienestar de los ecosistemas y la biodiversidad del planeta: facilita la producción de alimentos, nos protege y es la base de la economía global.
La degradación del suelo, especialmente por la sequía, compromete su capacidad para sustentar la vida, lo que puede resultar en la pérdida de cosechas, migración, aumento del riesgo de desastres y conflictos. La Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (CLD o UNCCD, por sus siglas en inglés) fue establecida en 1994 con el objetivo de proteger y restaurar nuestra tierra, asegurando un futuro más sostenible y justo. La CLD es una de las tres convenciones surgidas de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, junto a la de Cambio Climático (UNFCCC) y la de Biodiversidad (CBD).
La CLD es el único marco legalmente vinculante diseñado para abordar la desertificación y sus efectos. Actualmente, cuenta con 197 Partes, incluyendo 196 países y la Unión Europea. Esta convención promueve un compromiso multilateral basado en principios de participación, asociación y descentralización para mitigar el impacto de la degradación de tierras y proteger nuestros recursos, garantizando el acceso a alimentos, agua, refugio y oportunidades económicas.
La CLD reúne a gobiernos, científicos, formuladores de políticas, el sector privado y comunidades en torno a un objetivo común: restaurar y gestionar de manera sostenible la tierra a nivel global, un esfuerzo esencial para asegurar la sostenibilidad del planeta y el bienestar de futuras generaciones.
La IWG en camino a Latinoamérica
Durante la segunda reunión del IWG, celebrada en Bonn, Chile se ofreció para acoger una futura reunión.
La realización de este encuentro en territorio chileno es especialmente relevante, no solo por la aguda y creciente crisis de sequía que enfrenta el país, sino también por el debate legislativo sobre la nueva Ley de Suelos en el Congreso. Con este contexto científico-político, se puede abordar una conversación que une cuestiones de política y futuro que rara vez se encuentran en el actual debate nacional e internacional, como la comprensión de las profundas causas de la degradación ambiental y las transformaciones climáticas globales, muchas de las cuales están ligadas al modelo económico vigente que perpetúa condiciones de vida precarias para millones de personas a nivel mundial y que, a su vez, afecta a la naturaleza y su biodiversidad sin mirar hacia el presente o el futuro.
El fenómeno de la sequía fue destacado como el principal y más devastador efecto del cambio climático durante la Sesión Especial del Foro de Ministras y Ministros de Medioambiente de América Latina y el Caribe, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en septiembre de 2024, meses antes de la COP16 de desertificación. Este fenómeno ha representado un significativo obstáculo para los avances de la mencionada convención.
En la COP15 de Abidjan, las Partes no pudieron avanzar en la resolución del mecanismo global para combatir este fenómeno, lo que ha puesto en pausa el estatus de la CLD en comparación con las convenciones sobre Cambio Climático y Biodiversidad, que ya han alcanzado metas concretas, como el Acuerdo de París (2015) y el Marco Global de Biodiversidad de Kunming–Montreal (2022).
Como indicó un representante de GRULAC, el resultado de la COP16 fue “una gran derrota. Se han perdido tiempo, recursos y las esperanzas del mundo agrícola y rural. No se pueden calificar como positivos los resultados que concluyeron en cero avances, especialmente en un contexto donde el multilateralismo se debilita cada vez más, tanto en Cali, Bakú como en Riyadh. Tuvimos una oportunidad que se perdió, y los próximos cuatro años se desarrollarán bajo un gobierno negacionista como el de Trump en Estados Unidos. Para el mundo en desarrollo, esta pérdida de tiempo y oportunidades es especialmente crítica, dado que enfrentamos desafíos y presiones alimentarias crecientes en un entorno cada vez más adverso.
Coquimbo, epicentro de la crisis climática en Chile
La región de Coquimbo es considerada la más impactada por los efectos de la sequía en Chile, sufriendo severamente el suministro de agua potable en áreas rurales, la disponibilidad de forraje para la ganadería caprina y la capacidad productiva de la economía familiar campesina.
Debido a la crisis hídrica, las autoridades de salud declararon toda la región como zona de riesgo sanitario, respaldando su decisión con el estado de los embalses y proyecciones meteorológicas que anticipan precipitaciones por debajo de lo normal.
Esta resolución se suma a restricciones previas de otras instituciones, complementando las declaraciones de zona de catástrofe del Ministerio del Interior y de escasez hídrica por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP), creando una situación muy compleja para la región.
Desde el ámbito académico, estudios han demostrado los fenómenos mencionados, como lo expone un grupo de investigadores de Unesco, que investigaron las causas de la sequía prolongada en la región, indicando que el sobreconsumo de agua fue la causa inicial, y a medida que la riqueza aumentaba en la zona, más se reducían los caudales, pozos y aguas subterráneas.
En el estudio titulado “Cambio climático y uso excesivo: desafíos de los recursos hídricos durante el crecimiento económico en Coquimbo,” publicado en la revista Sustainability el 15 de marzo de 2022, se analizaron datos de la Dirección General de Aguas (DGA) desde 1984 hasta 2018, abarcando 43 estaciones pluviométricas, 10 estaciones de flujo de ríos y 11 piezómetros, concluyendo que la escasez hídrica en la IV Región no fue meramente consecuencia del cambio climático, sino del modelo de consumo productivo y humano.
Asimismo, 72% de la superficie chilena sufre sequía en diferentes grados, con la región de Coquimbo destacándose por un déficit de lluvias del 85,9%.
Desde Coquimbo hasta la Región Metropolitana, se observa un aumento significativo del riesgo de sequía, vinculado con la disminución de las precipitaciones y el deterioro de la cobertura vegetal, lo que probablemente está relacionado con el avance del desierto de Atacama.
En las regiones de O’Higgins y Maule, el riesgo de sequía es menor, gracias a una mayor presencia de vegetación arbórea resiliente al déficit hídrico, sugiriendo que las intervenciones en restauración podrían tener un impacto considerable.
Al debilitase el fenómeno de El Niño, surgen mayores posibilidades de que se presente La Niña, lo que representa un riesgo de una nueva temporada de escasez hídrica en el país. Hace un siglo, en 1924, ocurrieron severas sequías desde la Región de Valparaíso hasta Ñuble, y existe el riesgo de que se repita esta situación en el centenario de esos eventos. Los registros meteorológicos indican que las sequías más extremas del último siglo han coincidido con episodios de La Niña.
Una sequía de tal magnitud es considerada un desastre con repercusiones graves en los ecosistemas naturales y en la capacidad de las actividades humanas. Los periodos más secos están impactando severamente tres sectores cruciales de la economía chilena: la minería, importante en trece de las dieciséis regiones; la generación de electricidad a partir de centrales hidroeléctricas; y la agricultura, que enfrenta desafíos sin precedentes.
Los incendios forestales como resultado de la crisis rural
Más allá de la problemática de la sequía, se presentan nuevos desafíos que amplían los temas de discusión, como las desigualdades de género y la tenencia de la tierra, que están profundamente relacionadas y no han avanzado; y, por otro lado, temas de migración, situación de pastizales y tierras de pastoreo, el papel fundamental de la agricultura familiar campesina y el conocimiento ancestral de los pueblos originarios.
Sin embargo, a pesar de múltiples preparativos y análisis del fenómeno del “efecto espejo” entre los hemisferios, la agenda estival del hemisferio sur subraya el impacto y la aparición de incendios forestales, así como la acelerada degradación de la tierra (y sus respectivas emisiones).
Los incendios forestales poseen impactos complejos sobre los procesos ecológicos, según la variabilidad de las estructuras paisajísticas y la diferente respuesta de la vegetación. Estos impactos dependen de factores como la intensidad, recurrencia y duración del incendio forestal. Los efectos directos pueden incluir pérdida de fauna, vegetación y degradación del suelo, mientras que los efectos indirectos comprenden desde la erosión del suelo y la contaminación del agua hasta el ensuciamiento de embalses y deslizamientos de tierra.
Los efectos en el suelo dependen de la topografía, la intensidad de la erosión, la tasa de regeneración de la cubierta vegetal tras el incendio, así como la recurrencia, intensidad y duración del fuego.
Los impactos más relevantes de los incendios forestales se dan a nivel de propiedades (físico, químico y biológico) y la productividad del suelo, resultando en erosión, pérdida de nutrientes, disminución de materia orgánica y alteraciones en la vegetación.
El ciclo hidrológico de una cuenca puede verse afectado tras un incendio forestal debido a la pérdida de vegetación, reducción de materia orgánica y cambios en las propiedades del suelo, generando disminución en la infiltración, disponibilidad de agua y aumento en el escurrimiento.
La interacción entre vegetación e incendios forestales provoca modificaciones en su estructura, composición y servicios ecosistémicos. El reemplazo de especies nativas por exóticas produce efectos como menor precipitación interceptada, mayor movimiento de masa de aire y mayores cambios en temperatura y humedad del suelo.
Los cambios en la estructura y composición de la vegetación debido a incendios forestales pueden influir en los servicios ecosistémicos: disminución en la tasa de descomposición de hojarasca, alteración de nichos para invertebrados y cambios en el microclima, entre otros.
La brecha en prioridades en las economías rurales, que valore la silvicultura, la agricultura y la ganadería regenerativas, así como la trashumancia y los servicios ecosistémicos, es fundamental para lograr paisajes que mejoren el control contra incendios. Este paisaje diverso solo será posible si se invierte en revertir la despoblación rural y se recuperan usos y aprovechamientos de la naturaleza, como la agroforestería.
La degradación ecológica, el cambio climático y los derechos de los pueblos indígenas impactan en la gobernanza de la tierra y los recursos.
En la gobernanza de incendios forestales, la participación individual y comunitaria ha aumentado, haciéndola más inclusiva y descentralizada. No obstante, la gestión de grandes paisajes propensos a incendios sigue centrada en extinguir fuegos bajo una burocracia estatal centralizada.
Las políticas actuales para combatir incendios forestales, tanto en climas mediterráneos como globalmente, son insuficientes frente a los complejos desafíos que se presentan. Se priorizan dispositivos avanzados de extinción, desconsiderando la planificación y las alteraciones que provoca el calentamiento global, así como la acumulación de combustibles (naturales) a nivel de paisaje. Además, existe una tendencia a reaccionar al clamor público con incrementos en la inversión financiera, resultado de políticas económicas dominantes que, en su enfoque, han convertido la lucha contra incendios en un saco sin fondo que desvía la atención de una política forestal adecuada y de planificación territorial que beneficie a las comunidades rurales.
La insistencia en la eficacia de los esfuerzos de extinción genera efectos perversos a medio y largo plazo. Aunque el problema se resuelve momentáneamente, es probable que suceda inevitablemente una conjunción de condiciones meteorológicas extremas y aumento de combustibles en el paisaje, provocando incendios de gran intensidad que volverán a poner en riesgo vidas, propiedades y ecosistemas.
La extinción de incendios debe seguir siendo fundamental para proteger vidas y comunidades. Para ello, es crucial contar con recursos adecuados, personal capacitado y la debida coordinación con demás operativos de protección civil. Sin embargo, resulta evidente que este enfoque no es efectivo ante las actuales tendencias climáticas y el contexto de abandono rural y forestal. En estas condiciones, la frecuencia de eventos extremos seguirá incrementándose, aun cuando se aumenten los presupuestos para la extinción. Es urgente un cambio de enfoque en la gestión del fuego derivado del calentamiento global y sus consecuencias.
Dicho cambio en la política no implica disminuir los esfuerzos de extinción, sino orientar la inversión hacia la recuperación del paisaje heredado. La búsqueda de territorios más resistentes a los superincendios debe buscar restaurar paisajes diversos, abriendo pequeños pastizales, creando cortafuegos naturales, sustituyendo monocultivos susceptibles a ignición o modificando plantaciones obsoletas por otras adaptadas al nuevo clima, así como diversificando las masas protectoras con varias especies. Este enfoque debe incluir la restauración ecológica a gran escala, la limitación de parcelaciones del ecosistema rural y otras políticas que contribuyan a la prevención.
Es vital que paisajes, estructuras y personas (así como los Estados) se fortalezcan para hacer frente a los efectos de los incendios, los cuales son inevitables. Continuar respondiendo a cada temporada catastrófica de incendios con un aumento en los gastos de extinción, sin abordar los problemas subyacentes relacionados con la economía y el consumo, resulta insostenible a largo plazo.
En general, las inversiones en desarrollo rural, gestión forestal responsable o adaptación del paisaje al cambio climático son limitadas por parte del Estado. Los presupuestos públicos en su mayoría no contemplan una prevención efectiva que busque mitigar el impacto de los incendios.
Es crucial reconocer que el cambio climático incrementa la frecuencia y gravedad de incendios forestales catastróficos. Más de 100 estudios revisados por pares, publicados desde 2013, muestran un consenso fuerte sobre que el cambio climático amplía los períodos de riesgo de incendios y aumenta su probabilidad de ocurrencia. El (mal) uso de la tierra y las (malas) prácticas de gestión también son factores contribuyentes, aunque no explican del todo la magnitud de los incendios recientes.
Los variados paisajes y comunidades del país necesitan estrategias y acciones adaptadas a sus realidades específicas, que protejan sus comunidades y recursos naturales de los impactos de incendios forestales devastadores; esto no se puede lograr mediante una solución uniforme impuesta desde la capital.
Los distintos tipos de vegetación y paisajes (como formaciones xerofíticas, bosques fríos y la Patagonia) requieren enfoques diferenciados. Las inversiones y programas estatales deben reconocer y facilitar soluciones impulsadas a nivel local y regional, en colaboración con grupos y líderes comunitarios.
La resiliencia ante incendios forestales devastadores implica restaurar la salud de nuestros bosques y diversos paisajes en todo el país, así como fortalecer la preparación contra incendios desde el interior de las comunidades. Si bien el manejo forestal es un punto de partida, una estrategia integral para enfrentar el creciente riesgo de incendios debe también incluir acciones a nivel de hogares, vecindarios y comunidades.
Adicionalmente, es fundamental comunicar a las comunidades que el consenso científico considera que los incendios de baja intensidad y frecuencia pueden ser beneficiosos para la salud forestal y la biodiversidad, así como para la seguridad de las comunidades que dependen de los bosques. Las prácticas de los pueblos originarios, los ganaderos y las comunidades rurales deben ser aprovechadas para expandir el uso de quemas prescritas y aplicar estas mejores prácticas a terrenos estatales. Dentro de las dificultades, los incendios pueden ser un catalizador para crear paisajes menos inflamables, evitando que revivan incendios en un futuro próximo.

Es esencial fortalecer los vínculos entre la salud ecológica de los bosques y la salud económica y social de las comunidades rurales. Los ejemplos exitosos de gestión forestal y productos madereros sostenibles son fundamentales para garantizar la prosperidad en las economías rurales forestales, tal como ha sido antes de la dominación del neoliberalismo a nivel global.
Rodrigo Andrade Ramírez
X @randrader I IN www.linkedin.com/in/rodrigoa1 I TkTk @rodrigo.andrade950
Fundador del Diplomado en Cambio Climático en Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Profesor de Gobernanza Climática Multilateral en el Diplomado en Cambio Climático de la Universidad de Santiago de Chile (USACH). Ex Director de la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Gran Logia de Chile. Columnista y escritor.
Dr. Guido Asencio Gallardo, académico chileno.
https://academicoguidoasencio.cl
Sigue leyendo:
Con Información de www.elciudadano.com
