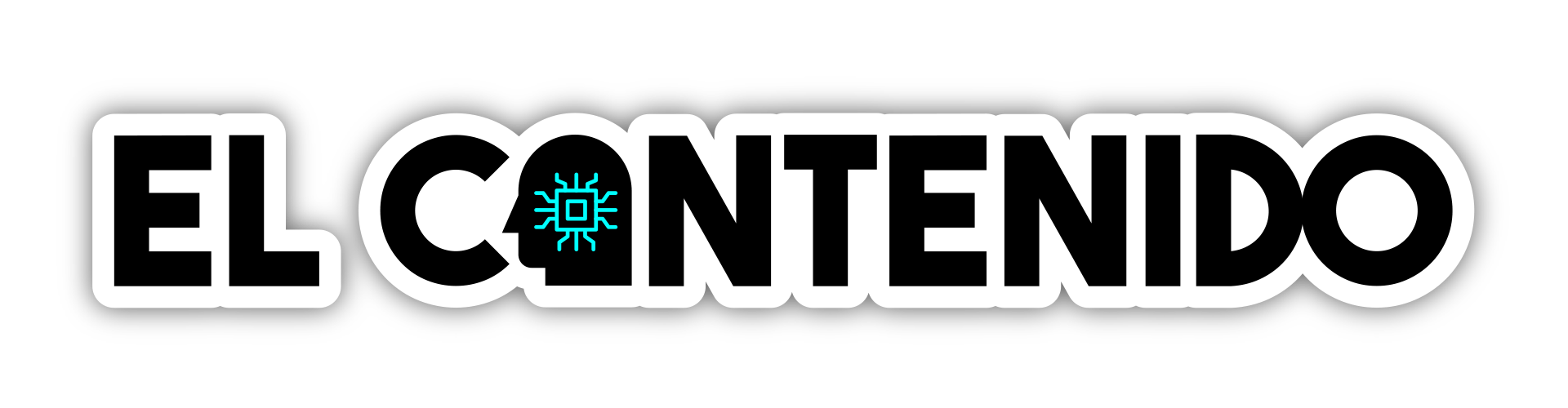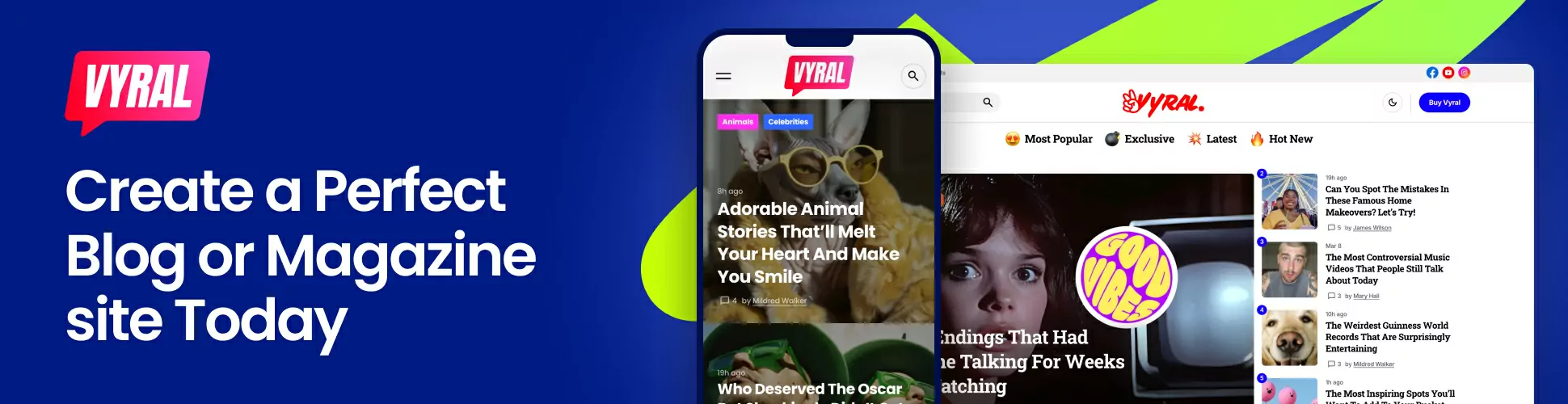Aquí tienes el contenido reescrito:
Existen películas que parecen ser originales hasta que uno se entera de que son remakes. En el mundo del cine, a diferencia de la literatura, la repetición no se considera plagio, sino un modelo de negocio. Se renueva el elenco, se mejora la calidad visual, se agiliza la edición… y una historia antigua vuelve a ser presentada como si fuera completamente nueva. En ocasiones, el espectador puede sospecharlo —una escena reconocible, un giro predecible—, pero decide seguir adelante. El atractivo de lo conocido en épocas de incertidumbre.
Algo similar sucede con lo que actualmente se presenta como extraordinario. Se habla de giros autoritarios, de quiebras democráticas y de amenazas inéditas al orden institucional, cuando en realidad, todo eso —la vigilancia, la censura, la polarización emocional— ya se vivió en el pasado. En la Europa de los años treinta. En Estados Unidos en los cincuenta. Lo que parece una novedad realmente no sería tan inquietante si se estudiara un poco más de historia y se repitieran menos narrativas.
Espectáculo y subversión
En 1960, el cine estadounidense lanzó Espartaco, una superproducción ambientada en la antigua Roma: túnicas, lucha y rebelión. El público observaba a esclavos levantarse contra Roma, pero lo que desconocía —o lo que prefería ignorar— es que el verdadero guion se estaba fraguando fuera de la pantalla. Dalton Trumbo, su autor, era uno de los talentos más destacados de Hollywood y, al mismo tiempo, uno de los más peligrosos.
No por sus palabras escritas, sino por sus pensamientos.
Trumbo fue condenado por no colaborar con el sistema. Por no delatar a otros. Por no ensuciarse las manos para salvarse a sí mismo. En los años cincuenta, eso bastaba para perder empleo, prestigio y reputación. Su nombre fue proscrito. Su teléfono, intervenido. Su dignidad, archivada. Sin embargo, siguió escribiendo. Como alguien que trafica armas en un régimen autoritario: utilizando seudónimos, a través de intermediarios y con la complicidad silenciosa de quienes lo sabían y callaban.
Lo curioso —o lo asombroso— es que Espartaco, la historia de un esclavo que se rebela contra un sistema que lo castiga por su mera existencia, fue concebida en un entorno de vigilancia. Y que el acto de desafío no provino de un comité, sino de un actor. Kirk Douglas, protagonista y productor, decidió que Trumbo firmara con su auténtico nombre. No como una deferencia, sino como un desafío. Un acto de poder y de memoria, de aquellos que, al manifestarse, desmantelan la excusa de que nadie sabía.
El guion, evidentemente, abarcaba mucho más de lo que aparentaba. No solo era una alegoría de la opresión: era una crítica al orden laboral. Espartaco no se levanta por deseo de gloria, sino por agotamiento. El esclavo, más que un sujeto político, era un cuerpo productivo. Y el castigo, más que una sanción, era pedagogía. El trabajo era una condena, y la obediencia, una virtud.
Lo que Trumbo hizo fue escribir una revuelta utilizando el lenguaje del espectáculo. Lo que Douglas hizo fue llevarlo a la pantalla. La historia no se comercializó como un manifiesto, sino como entretenimiento. Pero allí estaba todo: la clase trabajadora, la que extrae, y la que entra en pánico cuando los de abajo dejan de someterse.
El pájaro de cartón y la startup
Si Espartaco ejemplificó una lucha directa y valiente, Bichos es su versión moderna: más segura, más decorada y más engañosa. Lo que antes se desafiaba, ahora se disfraza. La narrativa ha evolucionado: no es necesario rebelarse, basta con aparentar que podrías hacerlo. Y a veces, eso es suficiente.
Más marxista de lo que Pixar estaría dispuesta a admitir, y más pedagógica que muchos manuales, Bichos narra una historia sobre la economía del simulacro en el formato de una película infantil. La trama es clara: una colonia de hormigas trabaja, recoge y produce. Un grupo de saltamontes, más grandes y armados, llega después de cada cosecha a llevarse todo. No siembran, no cargan, no hacen nada. Solo extraen. No producen, pero dominan. Un modelo de explotación tan evidente que uno se pregunta cómo pasó por el filtro de Pixar sin que nadie en Disney levantara una ceja. Si esto no es una historia sobre la lucha por la plusvalía, ¿qué es?
Sin embargo, la respuesta no es una revolución. Flik, la hormiga protagonista, no toma el control de los medios de producción ni plantea un cambio de régimen. Su solución es construir un pájaro. Uno falso, por supuesto. Grande —a escala insecto—, ligero y hueco. Lo lanza por una rampa, y el artefacto planea durante unos segundos antes de caer. Lo suficiente. No es un arma: es una ilusión. No ataca: actúa. Espanta a los opresores no por su fuerza, sino por su presentación. Es un efecto especial de cartón en medio de una batalla. Una startup.
Porque eso es, al final, una startup: una ilusión con flujo de caja.
Su modelo es conocido. Una idea con forma, una ronda inicial, una presentación con pretensiones narrativas. No se busca rentabilidad, sino mantener la narrativa viva. No se crea una empresa: se genera una expectativa. El producto es secundario; lo crucial es que parezca escalable. Como el pájaro de Flik, no está hecho para sostenerse: está diseñado para dar un salto, generar impacto y luego desaparecer tras los aplausos.
Nueve de cada diez startups no llegan al tercer año, pero su lenguaje sigue presente como si fuera el verdadero producto. Se habla de innovación, disrupción, propósito, escalabilidad y cambio de paradigma. Es la antigua jerga del management reciclada en un tono TED: voz suave, manos abiertas, fondo oscuro y la promesa de cambiar el mundo con una app que nunca llega a beta. El ritual no cambia: presentaciones de quince minutos, entusiasmo enlatado, palabras grandiosas para ideas mínimas.
¿Realmente alguien cree que está creando algo nuevo cuando lo primero que necesita es parecer un orador de TED o un CEO en plena diatriba de corporate talk?
Y sin embargo, ahí están: convencidos de que emprender es vestirse como hormiga, pero pensar como saltamontes. Trabajar como si formaran parte de la colonia, pero soñando con ser quienes recogen al final de la cosecha.
Una startup no es un negocio. Es una narrativa con alas. Una escultura de cartón pintada con los colores del futuro. No despega: planea. No resiste: impresiona. No resuelve: evita caer… hasta que alguien firme el cheque. Y cuando eso sucede, ya no tiene importancia si el pájaro vuela o no. Lo que importa es que haya servido para asustar, inflar una valoración o aparecer en TechCrunch.
Una startup no fracasa cuando cae. Fracasa cuando ya no puede pretender que vuela.
Sin margen para el cartón
La desaparición de los negocios locales no es un accidente del progreso ni una consecuencia inesperada de la digitalización. Es, al igual que la esclavitud en Roma o la extracción de recursos por los saltamontes, una forma de explotación. La misma lógica, adaptada al contexto actual. Antes era con látigos, luego con zancudos armados; hoy es a través de aplicaciones, tarifas y intermediaciones que se camuflan como servicios, pero funcionan como peajes. La narrativa se ha sofisticado, pero la distribución sigue siendo la misma: unos trabajan, otros recaudan. Espartaco se rebeló, las hormigas construyeron un pájaro; los negocios locales, por su parte, apenas logran resistir. Lo hacen en soledad, sin armas, sin aliados, sin la ilusión de que alguien los vea.
Aun así, todos lo ven. Pero ya no se trata como un problema, sino como una realidad aceptada. Lo ven como parte del paisaje: el cierre de la ferretería, el fin de la panadería, la insolvencia del mecánico que no pudo costear el nuevo datáfono. Se menciona en informes, se mide en gráficos, se lamenta en tono neutro. Pero en el fondo, se ha aceptado como inevitable. Como si el mercado estuviese diseñado para avanzar eliminando todo lo que no cabe en su esquema. Como si no hubiese más opción que asumirlo con resignación o adaptarse en silencio.
No comparto esa visión. No porque crea tener una alternativa brillante, sino porque veo lo que considero no es una transformación irreversible, sino una anomalía sostenida. No es que los negocios locales ya no funcionen, es que han sido excluidos de la escena mediante una mezcla de tecnocracia, negligencia y desprecio. Se los reemplaza con narrativa. Y lo que no puede ser reemplazado, se omite.
En este contexto, fingir resulta un lujo. No tengo apoyos que me respalden ni fondos que toleren el error; no tengo comité asesor, ni storytelling en video, ni vínculos con las cámaras de comercio. Y, sobre todo, no cuento con el tiempo necesario para crear un producto mínimo viable, y mucho menos una ilusión con flujo de caja. Lo que voy a construir necesita funcionar desde el primer día, no por ambición, sino por necesidad. Porque no hay una segunda oportunidad. Porque si falla, no se aprende: se pierde.
No tengo margen para experimentar, ajustar o reformular. Lo mío no es un entorno controlado de validación. No es un laboratorio, ni un terreno de innovación. Es un puente que debe soportar peso real desde el principio. No hay heroísmo. Hay necesidad.
Y aunque pueda parecerlo, no estoy solo. Tampoco estoy rodeado de inversores o expertos de Silicon Valley. Me acompañan un par de personas que confían, no por proyecciones, sino porque hemos saltado juntos como trapecistas sin red de seguridad. Algunos creen por experiencia. Los menos, simplemente, por afecto. Nadie lo hace por cálculo, y por eso están aquí.
No, no aspiro a ser un héroe solitario. No estoy improvisando un discurso de legado o despedida, mientras asedian el palacio con aviones y tanques, como en los viejos golpes militares… o con comunicados de prensa y rondas de inversión, como en los nuevos. Lo que estoy haciendo no es una retirada. Es una entrada.
Pero si quienes me rodean no estuvieran, igualmente lo haría. No porque quiera. No porque pueda. Porque hacerlo es mi única opción.
Artículo publicado en romanrisk.com
Con Información de desenfoque.cl