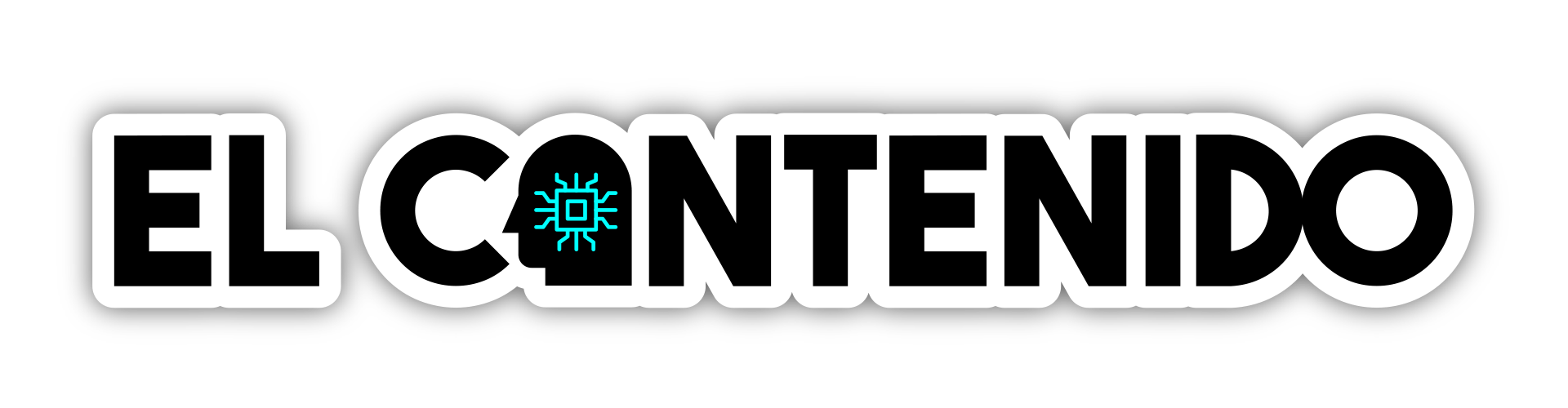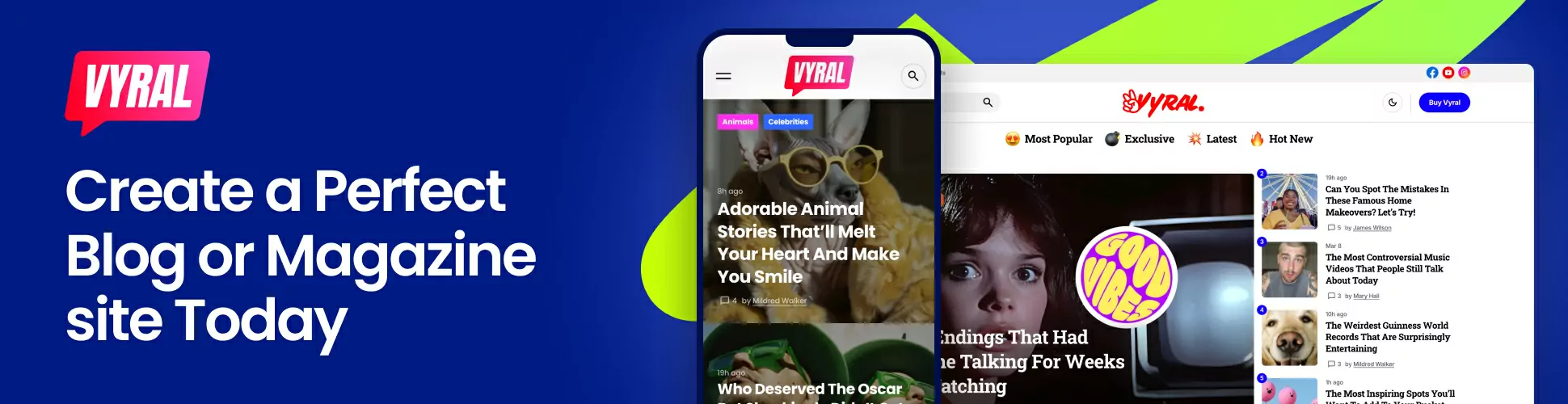Nos encontramos en una época convulsa. Los proyectos y el discurso político se ven perjudicados por la arrogancia moral, la descalificación constante y la desconfianza hacia las intenciones ajenas. Nadie escucha con la intención de comprender; se escucha para replicar, para triunfar. En medio de este caos, se ha establecido una peligrosa creencia: la división entre buenos y malos, verdades absolutas y errores irreparables, salvadores y adversarios. Sin embargo, esto no es cierto. Nadie tiene una superioridad moral sobre los demás. Nadie ostenta el monopolio de la verdad. Todos cargamos con nuestras propias contradicciones, prejuicios e historias.
«La frontera que distingue el bien del mal no se sitúa entre Estados, clases o partidos políticos, sino que atraviesa el corazón de cada ser humano». Así lo expresó Aleksandr Solzhenitsyn, ex prisionero del régimen soviético, en su obra El Archipiélago Gulag, un conmovedor testimonio sobre el totalitarismo y la deshumanización.
La democracia requiere más que el simple acto de votar: necesita humanidad y humildad. Requiere la capacidad de ponerse en la piel del otro, de reconocer que nuestras decisiones y palabras no están aisladas. Al igual que en la teoría de juegos, lo que uno decide influye en las acciones del otro. Cada declaración pública, cada proyecto de ley, cada intervención en un programa matutino tiene consecuencias. Nadie puede pretender tener una inocencia absoluta. Nadie puede afirmar: “solo expuse mi verdad”. En el ámbito público, lo que decimos y hacemos genera impacto, reacciones, resistencia o apoyo; incluso puede provocar violencia extrema.
¿Dónde inicia la violencia? ¿Quién es responsable de ella? No hay una única respuesta, pero hay una certeza: “quien siembra vientos, cosecha tempestades”. La violencia no comienza únicamente con piedras o barricadas. Se origina mucho antes, en el desprecio, la humillación diaria, la burla que se vuelve habitual, en la demonización del otro. Comienza cuando transformamos al adversario en enemigo y al desacuerdo en una ofensa personal. Comienza cuando olvidamos que todos llevamos dentro esa línea sutil entre el bien y el mal que atraviesa nuestros corazones.
La política no puede ser un ring de boxeo donde lo crucial es ganar por nocaut para asombrar a los votantes. Debe recuperarse como un espacio de encuentro y reconocimiento mutuo. No es suficiente con hablar del diálogo; es necesario llevarlo a la práctica. Tampoco basta con señalar la corrupción; debemos ser honestos. Y para lograrlo, necesitamos mirarnos hacia dentro. Es esencial preguntarnos si también somos parte del problema. Si nuestras palabras y acciones han contribuido a levantar muros en lugar de puentes.
No requerimos héroes morales, sino interlocutores responsables. Personas dispuestas a mirarse en el espejo antes de señalar a otros, listas para construir en conjunto y no para destruir al prójimo. Porque si aspiramos a tener una democracia de la que nos sintamos orgullosos, el diálogo no es un favor: es una necesidad.
Con Información de www.elperiodista.cl